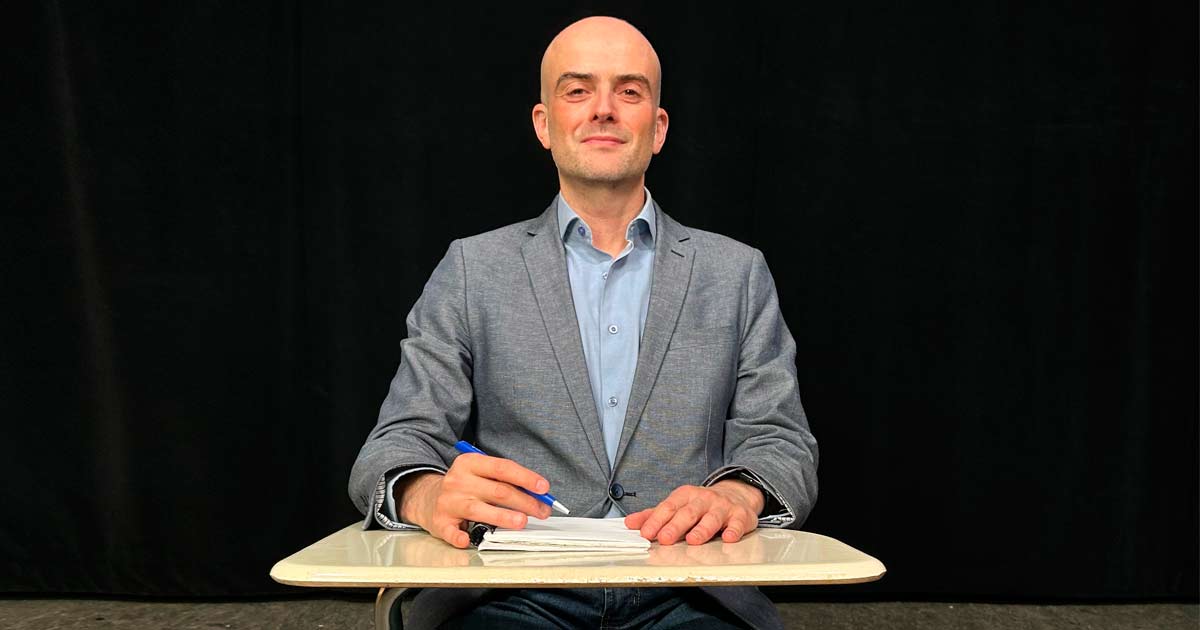Inevitablemente la inteligencia artificial está llegando a las escuelas y a pesar de que representantes de la ola tecnológica afirman que en ese entorno la IA enriquece el aprendizaje, existen estudios y análisis claros que demuestran que erosiona el pensamiento crítico. En diálogo con Fernando Schapachnik, profesor e investigador en Didáctica de la Computación del DC/ICC, conversamos sobre esta problemática e indagamos por qué la didáctica escolar de las ciencias de la computación está más vigente que nunca.
La irrupción de la inteligencia artificial en el ámbito escolar reaviva un debate central: ¿es una herramienta que amplía las posibilidades de aprendizaje o un atajo que erosiona la creatividad y el pensamiento crítico?
Un reciente estudio señala que más del 11% de los trabajos académicos y escolares en el mundo ya incluyen contenido generado por IA (Science Daily, 2025), mientras que investigaciones académicas advierten claramente sobre los riesgos de una dependencia acrítica de estas tecnologías en contextos educativos (Zhang et al., 2025 & Kosmyna et. al., 2025, MIT Media Lab).
En medio de estas necesarias discusiones, la conversación con Fernando Schapachnik -Profesor e investigador del DC/ICC- resulta especialmente esclarecedora.
La trayectoria de Schapachnik se caracteriza por haber impulsado, durante décadas, la enseñanza de la programación y las ciencias de la computación en las escuelas, siempre articulando ciencia, tecnología y sociedad. Desde la Fundación Sadosky, primero con la coordinación de la Iniciativa Program.AR (2011-2021) y luego como director ejecutivo (2021-2025, cargo que dejó este año), lideró proyectos claves: la creación de cuatro manuales escolares de computación en español, la herramienta didáctica Pilas Bloques, la alianza con el Plan Ceibal de Uruguay para dictar clases remotas de computación, y la competencia Dale Aceptar, que buscó despertar vocaciones informáticas a gran escala, entre otras iniciativas. También impulsó estudios sobre género y tecnología, y promovió políticas públicas que incorporaron la computación al sistema educativo argentino. En paralelo, modernizó la agenda institucional de la Fundación para poner en primer plano la ciencia de datos y la inteligencia artificial, con iniciativas como la “Hoja de ruta para Innovar con Ciencia de Datos en el sector público”.
Esa experiencia le permite ofrecer una mirada crítica y a la vez propositiva sobre cómo enfrentar los desafíos que plantea la IA en las aulas.
—————————————————————————-
Considerando este auge de la IA y los grandes modelos de lenguaje que son usados masivamente, ¿pierde fuerza en algún punto la propuesta integral de enseñar didáctica de las ciencias de la computación en el ámbito escolar?
No, al contrario, enseñar ciencias de la computación en las escuelas está más vigente que nunca. ¿Por qué afirmo esto?
Por un lado, la preponderancia que están teniendo los temas relacionados con IA en la agenda deberían servir para desterrar esa duda residual y a eso le podemos agregar la discusión que están trayendo algunas voces sobre si la IA va a afectar el futuro de la humanidad, o sobre su impacto en el empleo.
Por otro lado, para terminar de armar los rompecabezas que componen la escena actual, podemos decir que lo que está claro es que el sector laboral de los programadores es uno de los más afectados por la inteligencia artificial.
Sí, de hecho según el DORA Report 2025 de Google, 90% de los desarrolladores ya usan IA.
Más allá de la adopción masiva, el tema es la reducción de los puestos de trabajo. Sin duda que estas herramientas de IA Generativa, aunque aún no funcionan muy bien en otras tareas, para programar resultan bastante efectivas. Entonces si antes tenías un equipo de diez o cinco programadores junior, ahora ese trabajo quizás lo hacen sólo dos y delegan el resto del trabajo en la IA.
Eso le impone un enorme desafío a la profesión informática: la experiencia práctica siempre es un requisito indispensable y ser junior siempre fue el paso obligado para ser senior en esta y en cualquier profesión.
Y si estos puestos de menor experiencia empiezan a automatizarse, no nos queda para nada claro cómo van a formarse los nuevos desarrolladores senior.
En este aspecto, ¿la formación académica va a ser cada vez más un plus?
Sin duda que sí, y vamos a tener que complementar con formación aquello que nos daba el roce de trabajar como desarrolladores en empresas o en la industria en general.
Efectivamente los que van a tener mayores chances de empleo van a ser los más formados. Porque tendrán la capacidad de poder hacer aquello que las herramientas actualmente no hacen: las herramientas codifican, pero no diseñan, no conceptualizan; generan una solución pero no evalúan los riesgos tecnológicos de esa solución; no deciden tecnologías, no hacen diagnósticos arquitectónicos y tampoco definen una estrategia de testing.
Ante todo este fenómeno de IA Generativa, hace muy pocos años hablábamos de un montón de cursos cortos y tecnicaturas de programación, que ofrecían aprender programación con “salida laboral garantizada”.
Con mi equipo de la Fundación Sadosky teníamos un chiste interno que habíamos visto en una publicidad que era: “From Zero to Hero”. En castellano, en muy poquitos meses con este curso corto supuestamente te podías convertir en programador estrella. Ahora debería estar aún más claro que ese slogan claramente no va a funcionar.
Lo que quiero marcar con esto de la IA es que acá hay una “burbuja financiera”. Y asociado a esto una tecnología que en algunas cosas, tal vez muchas menos de las que se dicen, muestra una utilidad, no como fue el Metaverso o los NFT que no tuvieron ninguna real propuesta de valor.
Efectivamente se programa más rápido apoyado en estos agentes o LLMs. Y si yo tuviese que arriesgar, la burbuja va a estallar… pero cuando estalle, a diferencia de otras, no es que nada va a quedar, porque podría ser un fenómeno similar al de las punto com.
Me parece que este escenario de reconfiguración de la profesión informática tiene cierta característica de estabilidad, no está asociado a una moda.
Y, ¿cómo impacta esto en la enseñanza de programación en las escuelas?
Impacta desde el punto de vista de la ciudadanía digital. A diferencia de hace unos diez años cuando empezaron las propuestas de que más chicos y chicas estudien carreras informáticas en Argentina, en muchos países se planteaba desde el punto de vista de que necesitamos más profesionales y de desarrollo económico.
Nosotros siempre dijimos que esos factores estaban presentes, pero que había un componente más importante que era el de la ciudadanía digital y el eje en la inclusión ciudadana: va a haber cada vez más debates de los que no vas a poder opinar si no entendés estos temas.
Dada la población de estudiantes que tienen las carreras informáticas hoy en día y cierta retracción del mercado en Argentina, seguir promoviendo esas carreras, no digo que no sea importante, porque hay que mantenerlo, pero no es tan acuciante.
Ahora bien, lo que sí es acuciante, es la necesidad de que todo se entienda y ver los problemas asociados: el debate de la IA aparece por todas partes, lo tenemos metido en nuestros teléfonos y en todas las herramientas que usamos, pero aparecen muchísimos debates éticos y cuestiones regulatorias alrededor de la IA.
Particularmente el estudio publicado por MIT Media Lab y liderado por Nataliya Kosmyna, evaluó la capacidad de 54 participantes para escribir ensayos con inteligencia artificial. El estudio reveló que quienes usaron ChatGPT tenían la menor activación cerebral y “sistemáticamente se desempeñaron peor a niveles neurales, lingüísticos y conductuales.” A lo largo de varios meses, los usuarios de ChatGPT se volvieron más perezosos con cada ensayo sucesivo, frecuentemente recurriendo a “copiar y pegar” hacia el final del estudio.
El artículo sugiere que el uso de modelos de lenguaje (LLMs) podría perjudicar el aprendizaje, especialmente en usuarios más jóvenes. Si bien este estudio aún no fue evaluado por pares, ya que la muestra es relativamente pequeña, ¿cuál es tu opinión sobre estos hallazgos?
El estudio lo cité en un tweet mío porque ahora hay una moda que consiste en afirmar que hay que enseñar IA en la escuela. Pero conviene traducirlo bien: lo que proponen quienes defienden esto es “que los chicos aprendan IA”, pero lo que realmente quieren decir es que “aprendan a usar las herramientas que funcionan gracias a IA”.
Y es un ¡sinsentido total! Por un lado, un estudio como este nos demuestra que eso va en contra del pensamiento. O sea, no fomenta la capacidad crítica ni la capacidad cognitiva. Y por otro lado, la verdad que solo escucharlo es una pavada: “aprendé a promptear mejor esto”, es como decir “aprendé a usar de manera más eficiente el control remoto”.
Con el tiempo las propias empresas van a ir optimizando el control remoto, así como las empresas diseñan celulares o tablets que son cada vez más fáciles de usar para el público promedio (incluso para que un niño pequeño pueda usar una tablet y no es porque sea brillante sino por el gran equipo de ingenieros y de marketing que tiene la empresa de la tablet, como dice siempre el profe Gustavo Cucuzza).
De la misma manera que en la primaria, en los primeros años no permitimos el uso de la calculadora y recién lo permitimos cuando consideramos que ya hay un saber resuelto de fondo en matemáticas, el esfuerzo cognitivo lo tienen que hacer los chicos y chicas.
Entonces no tiene sentido preguntarse cómo promptear mejor; por un lado, porque las propias herramientas se van a encargar de que eso funcione cada vez mejor independientemente de si vos prompteás mal.
Por otro lado, en el ámbito escolar, investigando el tema observamos cada vez más evidencias de que no es cierto que estas herramientas profundicen o complementen tareas. Se anclan en la natural tendencia a la pereza que tenemos los seres humanos frente a pensar y resolver problemas, primero hay que vencer una inercia, a lo que le podemos dar muchos nombres, pero el nombre más coloquial es el de “pereza” y estas herramientas se basan en eso.
Todo ello nos lleva a una cuestión fundamental: En las escuelas no hay que enseñar a promptear sino enseñar cómo funciona la inteligencia artificial.
Y está más vigente que nunca enseñar los fundamentos de la computación en las escuelas argentinas. El desafío es cómo lo logramos y armamos una actividad significativa cuando de dictado real en la escuela hay muy pocas horas por semana, no más de 80 minutos, digamos.
Le tenés que explicar a los y las estudiantes de escuelas, por ejemplo, cómo funciona un chatbot o un modelo de lenguaje.
Así es, y ahí está el desafío porque cuando empezás a escribir material para trabajar en la escuela, con un poquito de detalle sobre cómo funcionan uno de estos chatbots, te das cuenta de que sin cierto bagaje técnico previo realmente resulta muy difícil, porque es una tecnología muy compleja.
Te diría que me resultaría más fácil explicarle a un niño una idea intuitiva y genérica sobre cómo se produce la energía nuclear, que una idea intuitiva y genérica de cómo es que una computadora parece hablar como un ser humano.
Enseñar eso sin dudas que requiere un recorrido previo. Entonces, se vuelve más vigente que nunca la conclusión de que en las escuelas hay que enseñar ciencias de la computación.
Y en la escuela nunca nuestra propuesta fue la de utilizar herramientas profesionales de programación o de automatización de tareas, sino la idea fue siempre de herramientas didácticas. En todos los casos queremos que el esfuerzo cognitivo lo haga el niño.
Por último, quería citar el artículo “Keys to a Comprehensive Computer Science at School Policy in Argentina” que publicaste el año pasado en ACM, junto a Mara Borchardt e Inés Roggi, porque me parece fundamental cuando marcan la importancia del rol del Estado y de las políticas públicas en estos temas de agenda educativa. ¿Qué avances has visto en los últimos años, particularmente con el tema de enseñar ciencias de la computación en las escuelas?
 La verdad es que los últimos años han sido de mucha dificultad. Si bien la pandemia despertó cierto interés en las temáticas digitales en la escuela, a su vez durante el periodo de pandemia, obviamente la preocupación estaba en otra parte.
La verdad es que los últimos años han sido de mucha dificultad. Si bien la pandemia despertó cierto interés en las temáticas digitales en la escuela, a su vez durante el periodo de pandemia, obviamente la preocupación estaba en otra parte.
En la pospandemia las autoridades educativas nacionales pusieron el foco en esta idea de que había que hacer que los chicos volvieran a la escuela. Entonces se corrió el eje de estos temas más de frontera, más novedosos. Y me cuesta decir que eso haya sido un error. La verdad que hay que entender esa priorización.
Pero en estos últimos dos años, la palabra central del Gobierno fue desfinanciamiento. Y lamentablemente, debo decir, que también en los últimos años algunas jurisdicciones han caído ante los “cantos de sirenas” porque le han comprado a empresas que venden el chatbot de IA para el aula. Es decir, resolviendo de manera marketinera esta demanda de que haya inteligencia artificial en las escuelas y haciendo todo lo contrario de lo que hay que hacer.
Como toda ola, este es un momento de marea baja y no hay que darse por vencido: hay que apostar a que haya marea alta en el interés por estos temas de didáctica más profunda.
Se trata de esperar que cambien un poco los vientos, al menos nacionales, pero es realmente muy difícil en un contexto de desfinanciamiento y pauperización del sistema educativo nacional, el cual también se apoya en estos discursos medio vacíos en relación con la IA. La tendencia va en otro sentido y parece que va a haber que esperar a que las cosas se reviertan.
Entonces, ¿cuál sería la estrategia de desarrollo en nuestro país en el nuevo contexto?
La estrategia requiere de hombres y mujeres formadas. Si nuestro país va a querer tener algún grado de soberanía digital, soberanía tecnológica, y si en el fondo vamos a querer tener algún lugar en la cadena de valor para innovar con IA, de vuelta: se necesitan personas formadas y con una profunda comprensión en ciudadanía digital.